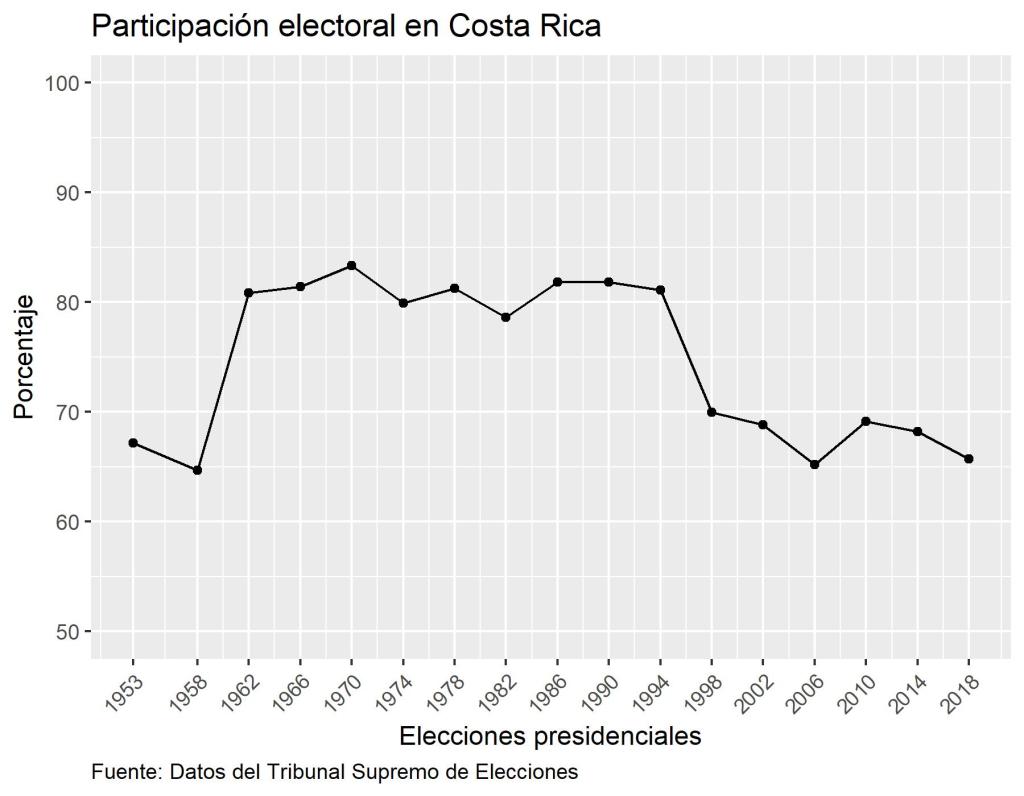Este texto es una versión revisada de mi intervención en Mitos y realidades de la reformas electorales, Ventanas a la Política Nacional, 6 de junio de 2023, Escuela de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.
Hay un mito persistente, que podría llamarse la falacia electoralista. Es un reduccionismo que consiste en pretender resolver los problemas públicos por medio de reformas electorales.
Este mito se basa en un fundamento teórico bastante sólido: las instituciones importan o, más específicamente, las instituciones electorales importan. Es decir, importan las reglas con las cuales los votos de las las personas votantes (incluyendo la misma definición de quién vota) deciden quiénes son elegidos y elegidas (y quiénes no). Distribuyen el poder en una democracia—al menos el poder en manos de puestos elegibles—. No estamos hablando nada de cómo gobiernan, ni para quién, sino, simplemente, que las reglas electorales deciden cómo funcionan las elecciones. Termina siendo tautológico y—entonces—verdadero.
El problema está en esperar que las elecciones y los sistemas electorales tengan más poder del que realmente poseen. Esto recuerda a las advertencias de Norberto Bobbio (2001) sobre las falsas promesas de la democracia, así como las más recientes defensas de Adam Przeworski (2010) sobre el valor de la democracia como autogobierno. Por ejemplo, esperar que la democracia elimine las oligarquías, la corrupción, la desigualdad económica y los poderes invisibles es evaluar de forma injusta a la democracia. La democracia garantiza mecanismos de alternancia, resguarda derechos políticos e institucionaliza reglas. No puede cambiar la naturaleza humana o, más concretamente, el comportamiento de los políticos y las políticas. Al menos no de forma absoluta como a veces se espera.
Como bien reconoció James Madison, la ambición es inherente en los políticos. Madison, en The Federalist (No. 10), parte de la existencia de facciones con pasiones (lo que podríamos llamar ideologías) e intereses particulares. Pero las instituciones estructuran incentivos y castigos para canalizar la ambición. Esto lo enfatiza el enfoque neomadisoniano de Matthew Shugart y colegas (e. g., Carroll y Shugart, 2007). Entonces las instituciones electorales importan en tanto incentivan ciertos comportamientos más que otros, sin que haya un determinismo en el medio.
Por lo tanto, mi propuesta es pensar las reformas electorales en este sentido. Y por reformas electorales, repito, me refiero a cambiar las reglas que fijan cómo se eligen personas a cargos públicos. Generan incentivos, no determinan comportamientos. Pero quiero agregar que nos enfrentamos a desafíos metodológicos y teóricos, cuando pensamos en efectos de las reformas electorales.
Es importante destacar esta palabra “efectos” ya que, de entrada, puede sonar muy técnica. Pero el fondo de las reformas es obtener algún resultado, alguna consecuencia, algún fin. ¿Si no por qué se proponen reformas? Entonces si hablamos de consecuencias, hablamos de causalidad—aquí es donde el asunto se complica—.
La causalidad es un tema filosófico complejo que no podría abarcar por mis propias limitaciones. Pero basta decir que la ciencia política está muy mal provista para examinar causalidad. Causalidad implica que podemos ver qué pasa cuando algo ocurre y compararlo cuando no ocurre. Podríamos indagar cuál es el resultado de Costa Rica con un sistema de elección mayoritaria con distritos uninominales versus Costa Rica con sistema proporcional, fórmula Hare y distritos multinominales con 8.1 escaños en promedio. Pero, en la práctica, solo observamos uno de estos mundos, el segundo. Es el problema fundamental de la inferencia.
Una alternativa es comparar dos países muy similares en todo excepto en una característica: su sistema electoral. Este es uno de los grandes desafíos de los y las comparativistas. Tiene, como alternativa, analizar variaciones promedio entre países con elección mayoritaria versus país con elecciones proporcionales. Este es el enfoque estadístico. Pero en todos estos casos tenemos potenciales factores explicativos que no observamos. Por ejemplo, prácticas informales de los políticos que no quedan registrados en reglamentos o en legislación. En otras disciplinas la solución es muy simple: se aleatoriza un tratamiento, como se hace en ensayos clínicos para probar medicamentos. En un experimento, los factores observados y no observados se distribuyen, de forma equitativa, entre el grupo de tratamiento y el grupo de control. Pero en la ciencia política no podemos aleatorizar tratamientos institucionales. No podemos recetar sistemas electorales al azar.
Otro problema es la variabilidad. Tenemos menos de 200 países. Descontemos las dictaduras y autocracias, es decir, aquellos países sin elecciones libres y competitivas (por ejemplo, Ciudad del Vaticano). En las democracias (o semidemocracias) restantes, podríamos clasificar los sistemas electorales en las tres grandes familias: proporcionales, mayoritarios y mixtos. Pero luego veremos en cada uno una serie de detalles: magnitud de distrito, estructura de papeleta, fórmulas, números de votos y combinaciones de las características anteriores. Tendremos dificultades para encontrar dos sistemas electorales iguales en todo, menos en una característica, para poder definir conclusiones sobre los efectos. Hay algunos sistemas muy específicos con pocos casos (voto único no transferible y voto único transferible). Las posibilidades de combinar diversas configuraciones en sistemas mixtos generan casos únicos también. Tenemos el problema clásico de muchas variables, pocos casos.
Claro que una oportunidad de estudio interesante son los cambios en los sistemas electorales de un mismo país. Cambios integrales en Italia y Nueva Zelanda, reemplazo de listas cerradas por listas abiertas en Honduras e introducción de métodos de ranqueo (voto alternativo) en jurisdicciones de Estados Unidos, por citar algunos casos. La ventaja es que se puede comparar el antes y el después, asumiendo que todo permanece constante… ¿pero permanece todo constante?
Incluso si podemos extraer conclusiones de reformas, no podemos asumir que tendrán el mismo efecto en otro país con otras condiciones. De nuevo, no todo permanece constante. Los efectos de un cambio en un país no son los mismos en otro contexto porque instituciones y contexto interactúan.
Hay también supuestos teóricos detrás de los modelos. La teoría suele utilizar supuestos para generar sus predicciones sobre lo que puede pasar. Unidimensionalidad, es decir, que los partidos compiten en una única dimensión (la económica, por ejemplo), es un supuesto recurrente. Algunos generan modelos especialmente para reglas de pluralidad o mayoría. Anthony Downs (1957) es prolijo en hipótesis para estos sistemas, pero limitado al hablar de sistemas proporcionales. La reelección es otro supuesto importante. Por ejemplo, se dice que en listas cerradas las personas legisladoras pueden recurrir más a actos de corrupción, ya que basta con que tengan contentos a los líderes del partido que les ubican en las listas, mientras que los votantes no pueden castigarlos individualmente, como ocurriría en listas abiertas. Todo este razonamiento, sin embargo, depende de que las personas legisladoras puedan buscar la reelección. Pero no en todos los países hay reelección consecutiva. Incluso en algunos, aunque existe reelección consecutiva, como Brasil, los legisladores y las legisladoras no siempre aspiran carreras políticas parlamentarias, pues optan por cargos en gobiernos estatales o locales (Samuels, 2011). En otros sin reelección consecutiva, como Costa Rica, los legisladores pueden construir carreras políticas, alternando cargos en el Poder Ejecutivo, aunque pocos lo hacen (Taylor, 1992). Reelección no es igual a carrera parlamentaria, aunque algunas personas usan los términos de forma intercambiable.
Finalmente, existe un mito persistente y fácil de encontrar respecto a que los efectos son marginales, otra vez, que todo permanece constante. Queremos cambiar X para obtener Y. Entonces se asumen consecuencias sin pensar en los efectos secundarios. Cuando se habla de aumentar el tamaño de la Asamblea Legislativa—por las razones que sea—habría que pensar que esto automáticamente reduce el porcentaje mínimo de votos que debe obtener un partido en cada provincia (circunscripción) para obtener un escaño (es decir, el cociente). Por lo tanto, se esperaría más partidos con representación parlamentaria—en un país que tiene más partidos de lo teóricamente esperable según los modelos de Shugart y Taagepera (2017). El siguiente gráfico muestra que, desde 1998, en cada provincia (circunscripción) hay más partidos con escaños respecto al número teórico previsto (la línea implica correspondencia perfecta entre previsión teórica y resultado empírico).

Cuando se habla de listas abiertas habría que pensar en el efecto que tendría sobre la representación de mujeres, pues la evidencia apunta a que las mujeres alcanzan mayor representación por medio de listas cerradas donde las cuotas obligan a los partidos a colocarlas en puestos elegibles que cuando se deja al antojo de la “mano invisible” del electorado. Para dar solo dos ejemplos.
De todo esto, ¿significa que no sabemos nada de los sistemas electorales? ¿O que no deberíamos proponer reformas para dejar todo como está? No. Tenemos conocimiento y podemos proponer reformas. Pero debemos tomar el conocimiento acumulado con cautela. Sabemos bastante sobre los efectos de los sistemas electorales en la fragmentación. Pero sabemos comparativamente menos sobre sus efectos en los resultados políticos y económicos. Uno de los estudios más sofisticados sobre el tema, The Economic Effects of Constitutions, de Torsten Persson y Guido Tabellini (2003), encuentra que en países con sistemas proporcionales el gasto público, el Estado del bienestar y los déficits fiscales tienden a ser mayores en 5%, 3% y 2%, respectivamente. Son porcentajes, a mi juicio, modestos en comparación con algunas promesas de salvación desde la promoción de reformas. En todo caso, son resultados estadísticos con los típicos niveles de significancia, es decir, probabilidad de equivocarse al aclamar su significancia. ¿Qué pasaría en un estudio de réplica?
Para terminar, las reformas electorales deben pensarse dentro del rango de acción de los sistemas electorales. Generan incentivos para que los políticos y las políticas se comporten, en promedio, de cierta forma. Pero por las limitaciones metodológicas propias de la ciencia política, estas predicciones deben asumirse con reservas. La dependencia del contexto no debe dejarse de lado. Tampoco la propia agencia de políticos y políticas para adaptarse, resistir y combatir las reglas. A final de cuentas, como recuerda Colomer (2003), son los partidos los que escogen las reglas electorales. Difícilmente escogerían reglas que les perjudiquen, a menos que esperen que perjudique a los demás partidos. En casos límite, buscan cambiar las reglas del juego democrático a su favor, como explica Gretchen Helmke (2017), cuando los presidentes se encuentran amenazados por los otros poderes—legislativo y judicial—que limitan su accionar. Así se entienden muchas de las erosiones democráticas en América Latina. Pero también cuando están en una posición ventajosa modifican los sistemas electorales a su favor: la reciente reforma promovida por Bukele en El Salvador es el mejor ejemplo, pues al disminuir el tamaño del congreso y al pasar del sistema Hare con residuos mayores a D’Hondt favorece las prospectivas electorales de su partido (D’Hondt puede ser bastente proporcional y similar a Hare con magnitudes de distrito altas, pero es desproporcional y favorece a partidos mayores con distritos pequeños).
Las reformas son, por lo tanto, parte del juego político. Es una redistribución del poder no muy diferente a la redistribución económica: hay perdedores y ganadores. La ciencia y la técnica con la que estudiamos y nos aproximamos al objeto, por más sofisticadas, no debe engañarnos de la naturaleza política de este.
Referencias
Bobbio, Norberto (2001). El futuro de la democracia. FCE.
Carroll, Royce y Shugart, Matthew Soberg (2007). Neo-Madisonian Theory and Latin American Institutions. En Gerardo L. Munk (ed.), Regimes and Democracy in Latin America: Theories and Methods. Oxford University Press.
Colomer, Josep (2003). Son los partidos los que eligen los sistemas electorales (o las leyes de Duverger cabeza abajo). Revista Española de Ciencia Política, 9, 39-63.
Downs, Anthony (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper.
Helmke, Gretchen (2017). Institutions on the edge: the origins and consequences of inter-branch crises in Latin America. Cambridge University Press.
Persson, Torsten y Tabellini, Guido. (2005). The economic effects of constitutions. MIT press.
Przeworski, Adam (2010). Democracy and the Limits of Self-Government. Cambridge University Press.
Samuels, David. (2011). Ambición política, reclutamiento de candidatos y política legislativa en Brasil. Revista POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político, 16(2), 281-307.
Shugart, Matthew S. y Taagepera, Rein (2017). Votes from seats: Logical models of electoral systems. Cambridge University Press.
Taylor, Michelle M. (1992). Formal versus informal incentive structures and legislator behavior: Evidence from Costa Rica. The Journal of Politics, 54(4), 1055-1073.